Aunque parezca mentira cuando se mira en retrospectiva, hubo una época en la que el catálogo de la prolífera Game Boy era más bien reducido. Lo suficiente como para que, entre los cartuchos de cualquier niño del patio de la escuela, encontráramos con frecuencia un repertorio similar de sospechosos habituales como Tennis, Robocop, Super Mario Land, Alleyway, Fortress of Fear o Motocross Maniacs. Mi caso, por descontado, no era una excepción y es precisamente de éste último título del que guardo uno de mis mejores recuerdos al mando de la portátil de Nintendo.
Pese a que el título o la temática pudiera hacer pensar, a priori, que Motocross Maniacs es un juego deportivo o de carreras, se trata en esencia de un plataformas puro y duro en el que el protagonista se mueve sobre una moto de cross. No se nos presentan, por lo tanto, contrincantes con los que disputar una primera posición, sino un sinfín de obstáculos y plataformas que forman una serie de ocho circuitos más bien abstractos. ¿El objetivo? Alcanzar la meta dentro de un límite de tiempo. Sin enemigos. Sin vidas. Sin posibilidad de morir.
 Con una premisa tan básica y un apartado gráfico no menos sencillo (no olvidemos que los inicios de GameBoy no brillaron particularmente en este campo), ¿dónde se encuentra la gracia de este título? Principalmente en su aspecto jugable. Gracias a un control tan simple como preciso, aprender a superar las rampas, trampolines y loopings gigantescos es prácticamente cosa de niños, pero eso tan sólo forma el principio de la historia. A medida que se exploran los niveles y se va cogiendo cayo, uno empieza a soltarse a los mandos de la moto, ejecutando una pirueta por aquí, un salto mortal por allá o apurando el borde de un plano inclinado para conseguir ese Nitro extra, que vendrá de miedo para rebajar en unas décimas la marca anterior.
Con una premisa tan básica y un apartado gráfico no menos sencillo (no olvidemos que los inicios de GameBoy no brillaron particularmente en este campo), ¿dónde se encuentra la gracia de este título? Principalmente en su aspecto jugable. Gracias a un control tan simple como preciso, aprender a superar las rampas, trampolines y loopings gigantescos es prácticamente cosa de niños, pero eso tan sólo forma el principio de la historia. A medida que se exploran los niveles y se va cogiendo cayo, uno empieza a soltarse a los mandos de la moto, ejecutando una pirueta por aquí, un salto mortal por allá o apurando el borde de un plano inclinado para conseguir ese Nitro extra, que vendrá de miedo para rebajar en unas décimas la marca anterior.
Es a partir de entonces cuando Motocross Maniacs se convierte en un verdadero placer de jugar, al que no se vuelve por su envergadura, estando todas las fases disponibles desde un inicio, o por sus niveles de dificultad, que tan sólo varían los límites de tiempo, ni siquiera por los récords, que se pierden al apagar la consola, sino por la pura diversión que supone superarse a uno mismo a cada partida. O incluso a un amigo, siempre que cuente con otra copia del cartucho y el cable link que venía con la máquina, pero todos habíamos perdido.
Las enganchadizas melodías, unas de las más memorables de la pequeña 8 bits, maquillan la experiencia de este primitivo título que, pese a todas sus carencias, consigue atrapar para unas partidas a día de hoy de la misma manera en que lo hizo a finales de los 80. Y eso algo de lo que no pueden presumir muchos juegos, como las tardías secuelas que pudimos ver en Game Boy Color y Game Boy Advance antes de que Konami abandonara la franquicia.
It’s a record!




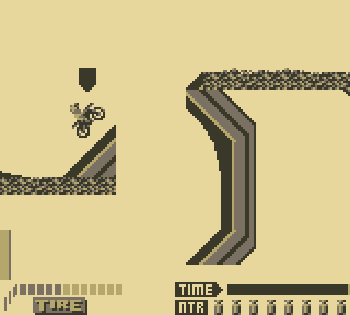

Diversión, cuánta falta hace de eso en muchos AAA actuales con millones y millones de presupuesto.